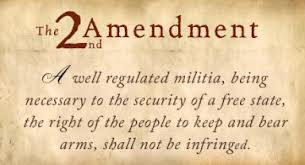*No hay año en que uno no despierte con una noticia a toda página anunciando una nueva masacre en los EEUU como consecuencia, en la mayoría de los casos, de la enajenación de uno o más individuos que, imbuidos no sé sabe muy bien por qué, acribillan a un grupo de estudiantes en la entrada principal de una High school, de una conferencia cualquiera, o que, conformados en secta religiosa o de otra índole, llevan a cabo actos tan disparados como terribles. Tampoco se pueden olvidar las miles y miles de muertes que se producen en los ambientes más marginales de todas y cada una de las urbes del país de la Libertad, centrándonos en el mismo territorio por ser el más paradigmático dentro del imaginario occidental, que no son sino la prueba palmaria de la desigualdad capitalista; o así también, y nuevamente resaltando entre estos las zonas más infectas de miseria y podredumbre, todos los delitos, grandes o pequeños, que la mayor de las veces se saldan con algún malherido o muerto. En todas ellas, amén de la locura de unos y de la desesperación de otros, hay un factor común: el empleo descarnado de armas de fuego, consecuencia directa de su fácil adquisición.
Una vez dicho todo lo anterior con la intención de poder evitar recaer en estos puntos comunes al debate armamentístico, me centraré en la posible relación del derecho –es esta una de las palabras que menos soporta mi escaso vocabulario– a portar armas con dos aspectos la mar de ácratas: la soberanía individual y la revolución.
En primer lugar, la soberanía individual, según yo la entiendo, comprende, he de decir que en una concepción bastante alejada de la noción más allegada a una suerte de derecho natural, la capacidad que tiene el individuo para llevar sus propios asuntos, bien económicos, bien espirituales, por poner algunos ejemplos, sin injerencia de otros sujetos o de, principalmente, la sociedad en la que se desenvuelve; pero no sólo eso, sino que también abarca la disposición que posee uno para enfrentar a la misma sociedad en un determinado momento de flagrante autoritarismo. El poeta Dagerman describe esto último con más elegancia y gracilidad que yo en su testamento filosófico [1], casi recitándonos: «El mundo es más fuerte que yo. A su poder no tengo otra cosa que oponer sino a mí mismo, lo cual, por otro lado, lo es todo. Pues mientras no me deje vencer yo mismo también un poder. Y mi poder es terrible mientras pueda oponer el poder de mis palabras a las del mundo […]». Oponer el poder de mis palabras a la sociedad, al mundo; en una palabra: enfrentar mi pensamiento a los elementos externos a mí y que pretenden cohibir mi acción o mi pensamiento. De esta conclusión se desprende una noción consustancial al ser humano: la libertad absoluta de expresión de las ideas, así como de reunión, culto, asociación, petición, etcétera.
Pero quedarse aquí sería, cuanto menos, hipócrita. Hipócrita porque, a pesar de verme reflejado en la tradición que hace más hincapié en la educación, la experimentación, la confrontación de ideas, etc., es decir, en el evolucionismo como método para llegar a otro estadio social e individual más justo, no puede desligarse de ninguna manera la libre expresión del pensamiento de la confrontación directa y violenta del individuo, ya sea aislado o en comunión con otros, al Estado o a la sociedad misma. Si las gentes se hayan inermes frente a un orden social injusto y no poseen capacidad de igualarse a la fuerza opresora, ese pueblo está condenado a perecer bajo el yugo de la iniquidad, a menos que el ejército, el cual es reaccionario por genealogía, buscando sus propios intereses, hecho bastante plausible éste, haga coincidir estos con los de la población. Si, por el contrario, tuviesen capacidad de abastecerse individualmente para después organizarse de la forma que fuere, se abriría un maremágnum de escenarios posibles. Y he aquí lo que tienes de más pésimo del asunto, a saber: que lo mismo que sirve para las ideas progresistas –no me refiero al progresismo parlamentario ni nada por el estilo, evidentemente– también sirve para las retrógradas. Aunque tampoco es algo que debiera preocupar en demasía, pues es un problema bastante recurrente en la historia.
Así, el derecho individual a poseer armas pasaría a ser condición sine qua non para una futurible e hipotética revolución. ¿Cómo enfrentar si no a un ejército absolutamente profesionalizado y armado con las más altas tecnologías, en absoluto comparable al que había hace cincuenta, cien o doscientos años? ¿De dónde conseguir, en fin, las armas necesarias para llevar a cabo la querida Revolución Social, si es que a ésta se aspira en última instancia? Si bien pienso que de poco o nada sirve la liberalización de la compra y venta de armas en el marco actual desde un punto de vista revolucionario, que entiendo es el que podría interesar desde el anarquismo, sería deshonesto intelectualmente para conmigo mismo si no estuviese por su sanción y posterior dispensación, ya que se desprende lógicamente de una cosa la complementaria: de la libertad de pensamiento, expresión, culto, prensa y reunión se llega inexorablemente a la de acción, y de ésta se infiere así también la de comprar, vender y portar armas. No hay más vuelta de hoja. Se puede explayar uno cien folios con detalladas elucubraciones que la conclusión será siempre la misma.
Nada de nuevo hay en este razonamiento, al cual llegaron los revolucionarios americanos de forma resuelta y sin atisbo de miedo alguno, diferenciándose en esto, por ejemplo, de los franceses, quedando bien reflejado en la Primera y Segunda Enmienda de la Constitución de los EEUU, aunque no le confirieran un cariz exclusivamente revolucionario. Quizá si los franceses hubieran llegado a una conclusión menos timorata, ahora el Viejo Mundo revestiría un formato político bien distinto, y, quién sabe, puede que alguna que otra revolución peninsular o continental se hubiera consumado en favor de un orden más equitativo y libre.
Quedarían, no obstante, ciertas cuestiones importantes por esclarecer, mas por falta de espacio las plantearé sólo a modo de reflexión personal mediante sucintas preguntas. Por ejemplo, y si se da el caso de dar por buena la libre disposición de armas, ¿es ético que un anarquista reclame al Estado tal medida? Si así fuera, ¿cómo lo haría? ¿La cuestión armamentística, para el revolucionario, se plantea como problema a corto o largo plazo? Si es a corto, ¿qué se está haciendo? Si es a lago, ¿qué se piensa hacer? En el caso de que no se acepte el tema en cuestión, ¿qué métodos y herramientas servirían para dar un vuelco al sistema imperante? ¿Bastarán las barricadas y los adoquines? ¿Se invadirán cuarteles a mano desnuda? Que ninguno va a vivir una revolución me parece evidente, pero eso no es óbice para que un asunto serio se deje a la intemperie del tiempo y del azar. En fin, queda esto último como ejercicio individual que espero sirva como acicate para meditar con profundidad sobre el tema.
*Antes de comenzar con la lectura del artículo creo necesario explicar el por qué de éste con brevedad y sin circunloquio alguno. Los motivos son dos bien dispares. En primer lugar, lo escribí por la necesidad personal de cerrar un tema que ha rondado mucho tiempo por mi cabeza y que por mi antimilitarismo no conseguía esbozar con satisfacción (y aún pienso que no lo he conseguido). Y, en segundo lugar, porque no he vislumbrado una posición concreta del anarquismo español más revolucionario respecto a este tema. Todos los que quieren una revolución violenta, supongo, deberían estar a favor; sin embargo, no he encontrado mucha literatura ni mucha reivindicación, de ahí que me haya decidido a escribir este pequeño texto. También porque, bien estaría, y si procede, se establezca un ameno debate en torno a este tema para clarificar posturas individuales y colectivas.
[1] Dagerman, Stig. Nuestra necesidad de consuelo es insaciable.