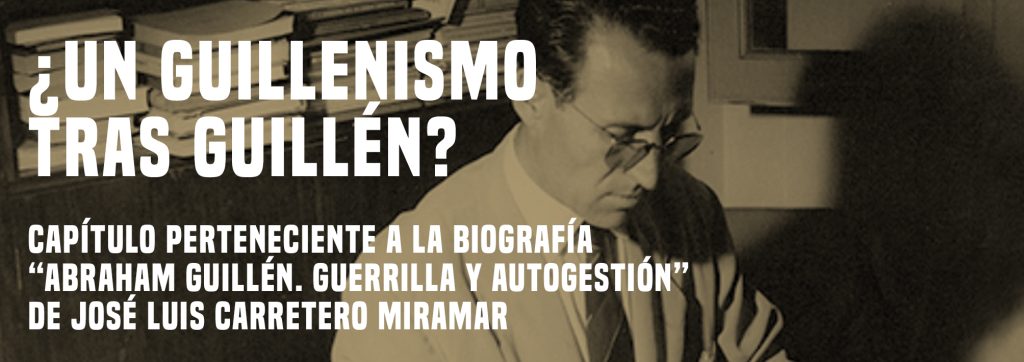
Nota explicativa: este articulo pertenece a la biografía “Abraham Guillén. Guerrilla y autogestión” publicada por la Confederación General Solidaridad Obrera el año 2020 y escrita por José Luis Carretero Miramar. Agradecemos profundamente al Autor y al Sindicato Solidaridad Obrera que hayan accedido a compartir un capítulo entero en nuestro medio. También les agradecemos de corazón la tarea de rescatar la historia y las aportaciones de teoría estratégica revolucionaria de un libertario que no debe caer en el olvido.
¿Es factible, incluso deseable, reivindicar a Guillén hoy? ¿Tiene su pensamiento algún tipo de funcionalidad para la transformación social a las puertas de la segunda década del siglo XXI? ¿Es Guillén, únicamente, un hijo del desarrollista y tecnófilo siglo XX cuyas perspectivas fundamentales han sido sobrepasadas por el despliegue de la crisis ecológica, la entronización de la política institucional como única vía de traducción de los deseos y necesidades de los de abajo, y la ubicuidad de las “guerras culturales”? ¿Hay lugar para un “guillenismo” en un universo cultural copado por el posmodernismo, la metapolítica trumpiana y las pasiones de la identidad? Vamos a verlo, intentando desentrañar cuáles son los ejes fundamentales del pensamiento de Guillén y su aplicabilidad al escenario social y político actual, más allá de la hojarasca generada por la abundante verbosidad de Abraham y los fulgores tramposos de quienes reducen a nuestro biografiado a un simple significante vacío del “riotporn” virtual.
Nos decía, en una reciente conversación telefónica desde el pueblo castellano donde ahora habita, Mariano de la Iglesia, el inquebrantable amigo que cuidó de sus últimos latidos, que Guillén “analizaba los acontecimientos de la realidad en lugar de estar con la ideología todo el día”. Se trata de un magnífico resumen de lo que es esencial en la obra guilleniana, y que hoy ya debería bastar para reivindicar su nombre y su legado en contraste con los sermones habituales de la actual izquierda transformadora (lo de revolucionaria, parece ser, ya no lo reivindica nadie). Una izquierda pacata, moralista, tremendamente aburrida y sectaria, adicta a utopías pastoriles que llaman a la pasividad, a las “pasiones tristes” de las que hablaba Spinoza, a la fraseología dogmática sobre la identidad y a la negación, supuestamente docta, de su propia condición de sujeto.
Son tres los ejes fundamentales del pensamiento guilleniano que podemos empezar a confrontar con una realidad que es la de la derrota absoluta del proyecto revolucionario, entre otras razones por su incomparecencia en las luchas sociales de nuestro tiempo, y su sustitución por una amalgama viscosa de anhelos socialdemócratas confesos o inconfesos, narcisismo rampante que busca un lugar cómodo bajo el sol de la fama virtual, e insolidaridad supuestamente justificada a fuerza de fustigar al siempre útil espectro del Maquiavelo traducido por la más áurea casta académica, que ha conseguido desvincular totalmente en nuestras mentes teoría y praxis con un marasmo de palabras inconexas.
Esos tres conceptos esenciales son: anti-imperialismo, guerrilla urbana y autogestión. Los tres grandes campos del saber y la praxis en los que destacó Guillén, y que analizó, vivió y desmenuzó, con sus letras y su cuerpo, hasta las últimas consecuencias.
El antiimperialismo de Guillén es la primera de sus apuestas teóricas, y la base de gran parte de su práctica vivencial en América Latina. Guillén enfrenta con ello la concepción eurocéntrica de gran parte de la izquierda occidental actual, iluminando con absoluta claridad los mecanismos de generación de la desigualdad, la miseria y la violencia en el Tercer Mundo (lo que otros han llamado la Periferia del sistema capitalista).
El intercambio desigual, la explotación de las materias primas del Sur, son elementos constitutivos e imprescindibles para la existencia de la sociedad de consumo del Norte. Organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial trabajan como ejecutores del brutal chantaje económico que garantiza la abundancia en los barrios ricos de Occidente. El cuerpo de marines, y los golpes militares animados por las embajadas del liberalismo, son el palo que acompaña a la zanahoria de la inversión externa y los créditos internacionales. Frente a la tendencia imparable a la moralina paralizante de las oenegés de nuestro tiempo y la socialización de la “culpa” practicada por las grandes Fundaciones filantrópicas de los milmillonarios del Norte, Guillén sabe que la única salida posible al dolor titánico del Sur pasa por la lucha social. Y que la única opción justa para quienes desde aquí miramos esas luchas es una solidaridad efectiva que vaya más allá de la verbosidad y del paternalismo.
Una lucha. La misma lucha. En el Norte y en el Sur. La lucha contra el Capital. Lejos del recurso al “exotismo” que tan bien queda en las vestimentas ideológicas de la intelectualidad progresista occidental. Lejos de las farfollas sobre la “pureza primigenia” (social, espiritual o económica, tanto da) de los pueblos originarios, que se quieren detenidos en el tiempo para siempre, sin una voz y un dinamismo propios, para poder alimentar las tesis doctorales de los hijos de la pequeña burguesía del Norte. Lejos de la mirada paternalista del que elige apoyar sólo lo que discursea el mismo discurso que uno, o que uno puede traducir cómodamente a su propia propuesta, aunque sea a base de piruetas lógicas que nadie va a denunciar porque el Sur está muy lejos, pese a que luego las luchas reales vayan por otro lado.
Guillén sabe que los indígenas, como todos los habitantes del planeta, por otra parte, probablemente quieren autonomía, respeto a sus instituciones y tradiciones propias; espiritualidad y cuidado de la naturaleza, pero también, muy posiblemente, agua corriente, un sistema gratuito y universal de salud y acceso a los medios de producción para trabajarlos colectivamente. El Sur no denuncia el “progreso”, porque en realidad este nunca ha sucedido; sino la verbosidad “progresista” de los conquistadores. No quiere ser “imitado” en sus canciones, ritos o mitos; sino la solidaridad concreta en la lucha real por objetivos reales.
Y para ganar luchas reales, más allá de las brumosas disquisiciones de las tribus académicas alternativas, es necesaria una política real de alianzas. Convengamos en algo básico: el capital es más fuerte, tiene más recursos, más potencia de fuego, más fuerzas militares, culturales, económicas, políticas. Más dinero, que es equivalente general que puede intercambiarse por cualquier otra cosa. Ninguno de nosotros lo va a derrotar por separado. Tenemos que golpear juntos. Y ello, incluso, aunque no pensemos lo mismo respecto a que vamos a hacer después o a que dioses (entes divinos o paradigmas teóricos) hemos de orar. Da igual si queremos llorarle a Lenin, a Bakunin, a Jesucristo, a Buda o a Al Afgani: si queremos dejar de ejercer de plañideras y tomar el control, la construcción de una gran alianza social revolucionaria es la primera tarea del día.
Ese es un punto básico del pensamiento guilleniano. La lucha antiimperialista necesita de una gran alianza transversal (como se dice ahora) que incorpore a militantes de ideologías diversas; a sectores sociales que abarcan desde el proletariado urbano o los peones rurales, hasta la pequeña burguesía nacional. Anarquistas, comunistas, trostkistas, republicanos, pero también cristianos de base, autónomos y pequeños empresarios no ligados al mercado global, y militares con conciencia patriótica y anticolonial. Demasiado barullo para los constructores de sistemas teóricos de pureza impoluta, que nunca se manchan con la realidad concreta y divagan sobre la sociedad ideal cuando “todo esto caiga por sí mismo” (algo que nunca ha sucedido), que tanto abundan hoy en día.
Es por eso que la alianza se tiene que construir sobre las necesidades reales, materiales, efectivas, de las luchas, y no sobre la compatibilidad de los discursos con los grandes mantras de los sectarios de todo pelaje. Para construir la alianza es necesario, como decía Guillén “dejar de pensar que basta con cambiarle el nombre a las cosas”, porque, como también decía: “las contradicciones sólo se resuelven por la acción”.
Y este proyecto de alianza nos lleva necesariamente a la crítica abierta de la textura posmoderna de la izquierda occidental actual. Una crítica que, avisamos, no apuesta por el retorno a las viejas seguridades de la ortodoxia marxista o anarquista; sino por la afirmación de la necesidad perentoria de la conexión sobre el autoanálisis.
Nos explicaremos: llevamos ya más de sesenta años de hegemonía ideológica de las distintas vertientes del posmodernismo en los movimientos sociales. Pese a que a algunos les guste hablar de un “neoanarquismo” o una “Nueva Izquierda” para calificar sus teorías, gran parte de los militantes de los movimientos ya hemos pasado décadas experimentando con dichas novedades. Y el resultado empírico, seamos realistas, ha sido bastante deficiente.
El posmodernismo político y sus discursos asociados (ya sea negriniano, foucaultiano, etc.) se constituye en oposición a los discursos ortodoxos de la izquierda de la modernidad. Al positivismo estrecho y la “lengua de madera” de la extrema izquierda soviética o sovietizante, pero no sólo a ella. También al universalismo eurocéntrico, al cientificismo acientífico y a la alienante comprensión de la herramienta partido difundida por el marxismo-leninismo.
Se trata, quizás, de una ruptura necesaria con un mundo en decadencia. Pero el legado práctico del posmodernismo, aplicado en los movimientos sociales como discurso hegemónico en las últimas décadas, ha sido realmente decepcionante. No creo que se pueda negar que estamos mucho peor que antes, que acumulamos derrotas y que hemos perdido todo universo discursivo compartido. En estas circunstancias, existe una insatisfacción generalizada, difusa pero real, que raya con la desafección abierta, respecto al discurso y las prácticas posmodernas en los movimientos.
Esta insatisfacción es el resultado de décadas de derrotas y, sobre todo, de marginalidad autoimpuesta. La pasión por el autoanálisis del posmodernismo “realmente existente” ha operado como un gigantesco vórtice disolvente en los movimientos populares. Al ver el poder en todas partes (la microfísica del poder), los movimientos no sólo han puesto en cuestión su misma condición de sujetos políticos y sociales, sino que también han multiplicado la difusión exponencial, en los ámbitos militantes, de lo que los jesuitas llaman “el síndrome de Lucifer”.
El “síndrome de Lucifer” es un concepto que sirve para explicar un determinado funcionamiento dañino de un grupo que practica los “ejercicios espirituales”. Cuando en el grupo se produce una deriva hacia un moralismo exacerbado, se multiplica el análisis de las minucias personales desde una perspectiva agresiva y se culpabiliza abiertamente a cada uno de cosas que son normales en el mundo social en el que nos movemos, y por tanto, con las que todos tenemos una relación cotidiana de conflictividad (caracterizándolas de “colaboración con el enemigo”, “grandes pecados” o “taras ideológicas insalvables”), los sujetos integrantes del grupo empiezan a encerrarse en sí mismos. Nadie se atreve a hablar, porque todo puede ser entendido como una transgresión y castigado inmediatamente. La desconfianza cunde entre los miembros del grupo. La tendencia hacia la práctica efectiva y colectiva de mejora se disuelve en un malsano teatro de afirmaciones de conformidad. Las camarillas pugnan por el poder sin que nadie pueda hacer explícita la situación. Da la sensación de que Lucifer se ha adueñado de las relaciones entre los miembros del grupo, que han pasado a ser insinceras, faltas de creatividad y a estar habitadas por una violencia inexpresable, pese a que, formalmente; no haya conflicto alguno sobre la mesa. El grupo, finalmente, se disuelve porque sus miembros prefieren el caótico y explotador mundo exterior (que aún admite algunas quiebras de libertad) que el densamente dañino mundo de la secta volcada sobre sí misma y dedicada al autoanálisis interminable.
Digan lo que digan los teóricos del posmodernismo (y aunque, precisamente, sea esto lo que quieran denunciar con sus escritos) la pasión posmoderna por encontrar (y anatemizar) todo rastro de micropoder en las relaciones, aplicada en su práctica efectiva, constituye en la cotidianidad de los movimientos, una y otra vez, este tipo de escenarios. Una cotidianidad que se vuelve pacata, asfixiante, puritana y, muchas veces, habitada por una violencia sorda e inexpresable.
No hay duda de que la crítica posmoderna fue necesaria. No se trata de volver acríticamente a la ortodoxia positivista de la modernidad. Lo que ocurre es que el posmodernismo ha de ser superado. Los teóricos del neoanarquismo tratan toda crítica a sus posiciones como un retorno a lo viejo, algo que, afectivamente, es imposible y sería dañino. Se han quedado atrapados en un viejo debate que ya terminó hace tiempo. Están, como decían los Sex Pistols, “azotando a un caballo muerto”. Lo que ahora pretende ponerse encima de la mesa es una crítica nueva del posmodernismo, un nuevo paradigma que, seguramente, sacará muchas ideas de lo viejo (reinterpretándolas y readaptándolas, como siempre sucede en los cambios de paradigma,) y también de lo posmoderno.
Esa crítica nueva está por hacer en términos puramente filosóficos y sociológicos, pero se está apuntando ya en la práctica efectiva de quienes tratan de reconstruir los movimientos, dejando a un lado la praxis posmoderna de las últimas décadas. Sólo apuntaremos algo que creemos importante en ese camino: tras la etapa de búsqueda de la Verdad (modernidad), y la etapa del autoanálisis en busca de la telaraña de los micropoderes (posmodernidad), ha de llegar la era de la conexión.
El posmodernismo ha tenido sus virtudes, no hay duda, pero ha generado también una desconfianza titánica frente a la posibilidad de la conexión. El autoanálisis interminable, la disolución del sujeto, la utópica búsqueda de la pureza en las relaciones, se han vuelto barreras infranqueables frente a la práctica del diálogo. Mucho más si hablamos del diálogo con las masas no politizadas, con la “gente común”. Conexión, diálogo, alianza. Sobre todo alianza. Esos son los ejes fundamentales que han de alimentar un paradigma nuevo para un movimiento revolucionario nuevo en un mundo social cada vez más fragmentado y violento.
Guillén nos habla de eso porque, entre otras cosas, habla desde la práctica revolucionaria más que desde el púlpito académico. En los posgrados, no hay duda, todos los gatos son pardos. En las calles, en los centros de trabajo, en los desahucios, escuchar y ser sinceros es, quizás, más importante que tener la Verdad o que sobre-analizar cada interacción. La ultraderecha, vigilante, ha intuido esta crisis del paradigma posmoderno y trata de canalizar la decepción hacia tonalidades identitarias y autoritarias. Saben lo que hacen: están peleando por el control y diseño del paradigma futuro, mientras los teóricos de la Nueva Izquierda y el Neoanarquismo batallan contra el espectro de sus mayores en una guerra que acabó hace décadas. El paradigma trumpiano niega la conexión en nombre del “Nosotros Primero”, mientras multiplica la violencia y acrece la guerra social de todos contra todos. En ese escenario no podemos seguir encerrados en un interminable “¿Quiénes somos nosotros?, ¿cuáles son las contradicciones de mi ombligo?”.
Y eso nos lleva al segundo eje fundamental del pensamiento guilleniano: Guillén es uno de los mayores teóricos globales de la guerrilla urbana. Un tema peligroso, este, en los tiempos de la inflación punitiva de la Audiencia Nacional y del Derecho Penal del enemigo.
Pero recordemos que Guillén anuncia que la estrategia guerrillera sólo puede triunfar si es la guerra de todo un pueblo contra un enemigo común. Si tiene detrás de sí al 80 % de la población. En otro caso (como en el escenario actual de la mayoría de los países de nuestro entorno) no sería (lo dice el propio Abraham) más que una sangrienta forma de “levantar la liebre para que otros la cacen”. No estamos, todo lo sabemos, en un contexto así en la España de inicios del siglo XXI. Una estrategia de lucha armada se muestra extemporánea en este estadio de desarrollo del conflicto social y de las fuerzas revolucionarias en nuestro país. Pero detrás de la propuesta propiamente militar de Guillén, se encuentran toda una miríada de conceptos que sí son importantes para la práctica revolucionaria en nuestro tiempo.
El principal de ellos es que en la guerra revolucionaria es más importante conquistar población, que conquistar territorios o recursos. Esta afirmación, que consideramos totalmente aplicable a la práctica política de los movimientos sociales y sindicales, parte de la diferenciación básica entre una estrategia de guerra (o conflicto) burguesa y una revolucionaria. Y rompe completamente con lo que nos hemos acostumbrado a oír de boca del reformismo populista de los últimos tiempos.
Frente a la estrategia de la “guerra de posiciones” de Podemitas y errejonistas, Guillén afirma, no una simple “guerra de movimientos”, sino una estrategia “político-militar” encaminada fundamentalmente a “ganar población”.
La preferencia de por la “guerra de posiciones” del ala electoralista de la izquierda tiene un origen práctico claro: justifica la lucha por los sillones, por las trincheras institucionales en las que afincarse. Además, tiene un origen teórico que se quiere respetable: sigue la estela de los “Cuadernos de la cárcel” de Gramsci, convertido en un apóstol de la guerra cultural, casi en una vedette de la posmodernidad. Por supuesto, no nos cuentan que Gramsci era más bien un militante abnegado y bastante ortodoxo de la III Internacional, que partía de un cientificismo acusado; que es lo que le lleva a defender la “guerra de posiciones” como la forma de “guerra realmente moderna”, por ser la que efectivamente se ha practicado en las trincheras de Verdún, entre las potencias contendientes en la Primera Guerra Mundial. Un origen prosaico para las sofisticadas diatribas podemitas sobre la estrategia para el asalto a las instituciones.
Lo cierto es que, tras la blitzkrieg nazi en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, que les permitió aniquilar la supuestamente inexpugnable “línea Maginot” francesa gracias a la tecnología superior y la enorme movilidad de sus divisiones motorizadas, la estrategia militar moderna ya no va por el camino de “guerra de posiciones”, las trincheras, y todas esas zarandajas. Como afirma Guillén reiteradamente en su obra, los ataques frontales frente a un enemigo mejor pertrechado para ganar colinas no son, en modo alguno, una estrategia militar brillante para un ejército revolucionario.
La guerra para la que se preparan las fuerzas de la OTAN en la actualidad no es una guerra de trincheras, de disputa por ciudades y territorio; sino una guerra híbrida en la que, más que el territorio, está en cuestión la fidelidad de la población. En la que el componente propiamente social se convierte en decisivo frente a grupos insurgentes con armas improvisadas, diseminados en las grandes ciudades actuando “como en piel de leopardo”, como decía Guillén. La tecnología, la potencia de fuego y la conectividad ayudan en gran manera para ganar estas guerras, pero la política de alianzas y el programa político efectivamente implementado se vuelven decisivos. Las personas son el gran recurso, y el gran objetivo de la guerra: “personas, ideas, máquinas, pero precisamente en este orden”, decía John Boyd, militar norteamericano que diseñó la estrategia imperialista en la Guerra del Golfo.
Es por eso por lo que Guillén nos puede servir para prefigurar una política revolucionaria híbrida, más allá de la lucha armada. Una línea que determine la actividad sindical o social con el objetivo de ganar población, y no sillones o tests de pureza. La guerra de posiciones podemita nos lleva a que, controlando territorio (puestos) nuestra influencia sobre la población sea cada vez menor (sus mentes y corazones son cada vez más sensibles a las diatribas ultraderechistas sobre la identidad). Atrincherados en sus sillones, los amigos del asalto a las instituciones olvidan raudamente que la conexión con las necesidades de la población es la primera tarea. Que la alianza sólo se construye con personas, clases sociales, grupos organizados o no.
No nos engañemos: la lucha revolucionaria es un tipo especial de gestión del conflicto, que implica lineamientos estratégicos distintos que los usados usualmente en la política y la guerra burguesas. Nunca, o por lo menos, no en un futuro previsible a medio plazo, vamos a tener mayor potencia de fuego que el adversario (acceso a los medios de comunicación, financiación, recursos técnicos). Tenemos que solventar esa desproporción con una estrategia que evite los choques frontales suicidas, las “guerras privadas” con las fuerzas represivas, y las estrategias de “foco” que puedan ser aisladas, y que maximice las ganancias de población. Nada de dedicarnos a cavar trincheras y elegir jefes con todas las prerrogativas, sino movernos rápidamente y dialogar con los sectores populares. Sobre todo, dialogar, escuchar, cooperar, aliarse, conectar lo fragmentado, lo disperso.
Y eso nos lleva al último eje del pensamiento guilleniano: la autogestión. La autogestión es un proyecto viable de futuro, porque se basa en la potencia de la cooperación, como alternativa a la imposición del mando. La autogestión busca la alianza y la conexión, porque como indica Guillén; impone la necesidad práctica de federar e integrar las experiencias.
La autogestión es una alternativa global, pero también un principio gestor de lo cotidiano, del espacio local. Cohonesta los derechos con la organización, y puede permitir (bien gestionada) una colectividad no alienante, así como favorecer una individualidad en pleno desarrollo, pero ligada con lo común.
Lo problemático del pensamiento de Guillén, en relación con los discursos de la izquierda actual, es lo relativo a la conexión de su apuesta por la autogestión con sus intuiciones sobre la centralidad del avance tecnológico para construcción de una sociedad socialista libertaria. En un mundo narrativo, el del anarquismo actual, que apuesta por la Deep ecology, el decrecimiento, y la crítica de la ciencia, la racionalidad y la modernidad; el discurso inequívocamente desarrollista (pero “en el buen sentido”), racionalista y tecnófilo de Abraham puede parecer extemporáneo. Pero también es enormemente necesario.
Debemos partir de la base de que la ciencia ha sido, históricamente, una gran aliada del ecologismo más consecuente. Es gracias a los diversos avances científicos en la biología, la química, la estadística, la medicina, etc., que sabemos que la crisis ecológica es real y está aquí. En gran medida, el ecologismo consiguió popularizarse en los años ochenta y noventa, gracias a este paraguas científico de su discurso que puede explicitarnos, desde la racionalidad más acusada; que existe un problema de cambio climático o cuales son las consecuencias y mecanismos de la contaminación de acuíferos y ecosistemas. De hecho, Greta Thumberg (si alguien se molesta en oír sus discursos en “versión original”) no para de repetirlo: es precisamente la ciencia la que nos dice que la crisis ecológica está a las puertas y es imparable.
Pero, en gran medida, el ecologismo militante y alternativo, y aún más el ecologismo intelectual y los distintos ecoanarquismos, se han centrado en una corriente distinta del pensamiento en defensa del medio natural: la Deep ecology; basada en una crítica destructiva de la ciencia, la modernidad, el racionalismo y la tecnología.
Poco se han tenido en cuenta, a este respecto, el certerísimo análisis crítico que algunos padres fundadores y miembros destacados del movimiento de la ecología social, como Murray Bookchin o Janet Biehl han opuesto a la expansión de estas corrientes, resaltando su creciente deriva tradicionalista y reaccionaria. Tampoco ha importado que Biehl y Peter Standenmaier nos hayan avisado de la potencia política que la ultraderecha extrae de este tipo de planteamientos, al narrarnos la historia de la corriente ecologista del nacionalsocialismo en su libro “Ecofascismo”
Los orígenes reaccionarios y el espiritualismo tradicionalista de muchos de los gurús de la Deep Ecology como Ellul no son elementos accidentales en su visión del mundo. Arrastrado por la crítica irracionalista y global de la modernidad y de la tecnología, el movimiento ecologista ha abierto espacios para propuestas tradicionalistas, supuestamente comunalistas (pero entendiendo la comuna como una “comunidad total”), tremendamente sectarias y colindantes con la extrema derecha como la de Félix Rodrigo Mora.
Las alabanzas metafísicas a las “viejas seguridades” y las viejas instituciones (la familia, la comunidad aldeana y sus sacerdotes, la maternidad “sagrada”), el anhelo de la “vuelta atrás” a la Arcadia perdida, la expansión de un discurso que no quiere someterse a ningún tipo de paradigma “estrechamente racionalista” y que por lo tanto no puede ser sometido a crítica alguna; han proliferado en un espacio ecoanarquista que parece en ocasiones el de un carlismo redivivo, pero más reaccionario que el del carlismo expreso actual.
En este escenario, la apuesta tecnófila y racionalista de Guillén, acompañada de una emergente conciencia ecológica, adquiere un nuevo significado: frente a las propuestas que nos hablan de la necesidad de la vuelta atrás, de las bondades primigenias de las sociedades precapitalistas y de las aldeas medievales; Guillén nos avisa de que la historia nunca camina hacia atrás, de que todo cambia, pero nunca vuelve al inicio. Los ciclos sociales no se repiten idénticos, sino cualitativamente transformados. Y las sociedades precapitalistas, de un modo u otro y tras una larga evolución, son precisamente las que han dado lugar al actual vórtice ecocida del capitalismo. Incluso Theodore Kaczynski ha narrado esto. El proceso de acumulación, y las tensiones, contradicciones y desigualdades asociadas a él, han sido una exigencia material para la especie en un mundo en el que los recursos eran escasos y la población creciente. Y ese ciclo de transformaciones sólo puede encauzarse de manera virtuosa para todos y para el ecosistema planetario en una sociedad de la abundancia, donde la competencia por los recursos básicos se vea mitigada.
Abundancia, decimos. Pero, en términos guillenianos, la palabra abundancia viene referida a la posibilidad de tener cubiertas las necesidades básicas y de poder expandir las propias potencialidades individuales. Eso poco tiene que ver con el consumo ecocida de la sociedad del capital. Concretemos, además: con la sociedad del capital del Norte, con los escaparates de los marketplaces de las grandes corporaciones de las capitales imperialistas.
Esto nos lleva a nuevas derivas polémicas: ¿qué podemos pensar, entonces, del decrecimiento o del colapso inminente del capitalismo que algunos anuncian insistentemente?
Entendámonos: Guillén sabe que lo esencial del colapso de un capitalismo en plena decadencia es que no tiene fin si no le ponemos fin. El Imperio Romano estuvo colapsando más de quinientos años (más de mil, si tenemos en cuenta a Bizancio) y sólo cayó definitivamente con un fuerte empujón externo, por las migraciones masivas de los llamados “bárbaros”. La civilización china ha colapsado ya un buen número de veces, pero ninguna de ellas ha emergido un escenario madmaxista ni se ha vuelto, realmente, al inicio de los tiempos y a una economía de pura subsistencia, abandonando todo lo aprendido por el camino.
La creciente senilidad de la sociedad del capital, el hecho de que va a tener un final como lo han tenido todos los modos anteriores de producción de la humanidad; no debe empujarnos a creer que el Estado, la explotación, la violencia de los poderosos, cesarán por sí solas en una especie de catarsis autoinducida por sus propias contradicciones, hagamos lo que hagamos. El Capital también se prepara para un posible colapso acumulando recursos. Y en un escenario de descomposición acelerada del sistema los señores de la guerra tienen más ventaja que los espirituales hortelanos ecológicos, como bien saben en Somalia o en Libia.
Así que sólo la acción revolucionaria puede derrocar a la explotación y a la opresión, a la sociedad del capital. Sólo la acción puede convertir el colapso, que no es más que otro nombre de la creciente pesadilla de la cotidianidad, en una oportunidad. Y, puestos a plantearse el problema de la acción, habrá que tener en cuenta que los discursos que llaman al movimiento revolucionario a “descomplejizarse, destecnologizarse, decrecer y desurbanizarse” son llamadas a la pasividad y a la debilidad.
No hay nada más complejo que la naturaleza. Los discursos que oponen la supuesta simplicidad de lo natural frente a lo supuestamente complejo de lo artificial son simples derivas del pensamiento religioso, que defiende la prístina superioridad de la obra de Dios sobre la del hombre. Un ecosistema es un sistema mucho más complejo que cualquier máquina que hayamos creado. Por eso, precisamente, nuestras máquinas y nuestras actividades económicas entran en conflicto con el ecosistema: porque en su diseño hemos sido demasiado simples y no hemos tenido cuenta toda la complejidad de las relaciones de la naturaleza, su interdependencia. No se trata de ser “más simples”, sino de captar la complejidad con mayor profundidad. Una asamblea es mucho más compleja que el ordeno y mando. Una sociedad autogestionaria no será más simple, sino más compleja: habrá que tener en cuenta a todas y todos, incorporar elementos de participación que no existen, dar entrada al principio federativo que crea estructuras mucho menos arborescentes y más rizomáticas, etc.
Un movimiento para el siglo XXI tendrá que aposentar su fuerza en las ciudades, en las grandes megalópolis. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vive en las grandes urbes, en barriadas degradadas sin servicios básicos y siempre al borde de la explosión social. Los revolucionarios no deben huir a dar discursos espirituales a las vacas, en campos abandonados. Dejemos eso para los aprendices de profetas. Quienes viven en el campo sabrán construir su propio discurso, y su propio movimiento. Respetémoslos. Los revolucionarios deben organizar la lucha social en las grandes selvas de cemento, donde están las gentes, y en los pueblos de chabolas habitados por los jornaleros del agrobusiness. Antes de poder construir las agrovillas del futuro, acabando para siempre con la contradicción campo-ciudad y con la brutal huella ecológica de las megalópolis, los revolucionarios deberán organizar y aliarse con las masas irritadas e irritantes (quizás ese sea el problema) de los slums, las villas miserias, las favelas, y las barriadas. Cada cosa a su tiempo.
¿Y la tecnología? Un movimiento revolucionario que no domina, comprende y utiliza todas las tecnologías de su tiempo está condenado al fracaso. Abandonar las máquinas a los explotadores es abandonar nuestro trabajo pasado para que sea valorizado por los amos. Para que los amos se hagan cada vez más fuertes con el producto de nuestro trabajo, y nosotros seamos cada vez más débiles. No usar la ciencia, la técnica y el saber para la revolución es condenarse a la derrota perpetua. Además, como indica reiteradamente Guillén, sólo la liberación de la técnica (su liberación del Capital) puede liberar a la especie humana creando la sociedad de la abundancia.
La tecnología es un campo de batalla, como el sindical, el de la vivienda o el de la ecología. La tecnología, la ciencia, el saber; son el gran cuello de botella que en estos momentos genera la crisis de acumulación del capital, que continúa larvada tras la Gran Recesión de 2008. No se sabe cómo valorizar, en términos de plusvalor, unas tecnologías que avanzan exponencialmente, pero que tienen más potencialidades para la cooperación que para la mercantilización. El encauzamiento de las nuevas tecnologías en el campo de las herramientas de vigilancia permanente que está operando el capital, no debe hacernos olvidar que su potencialidad para la generación de un saber y un Big Data de la autogestión son decisivas. Guillén vio eso con prístina claridad y mucho antes que muchos otros.
Así que estos son los grandes elementos rescatables del pensamiento de Guillén: el antiimperialismo (o la alianza), la acción revolucionaria (o la necesidad de ganar población) y la autogestión (o la cooperación para la acción sobre una base racionalista y de generación de conocimiento compartido).
Hablamos de interdependencia, conexión, saber y acción. La idea de la interdependencia y la conexión en gran medida ha sido avanzada por el ecofeminismo y el ecosocialismo actuales; siempre que sean capaces de desprenderse de sus derivas tradicionalistas, reaccionarias, en las que se confunde el comunalismo con el culto sectario a la “comunidad total” y en las que se maximiza el funcionamiento práctico basado en el “síndrome de Lucifer”.
Lo de la relación entre el saber y la acción, queridos lectores, es la gran cuestión del anarquismo de todos los tiempos. No en vano Guillén acusaba a los anarquistas, durante la Guerra Civil, de ser revolucionarios; pero no haberse preparado para hacer la revolución.
Uno envejece cuando sustituye las ilusiones por lamentos. Eso le ha pasado a la izquierda y al movimiento libertario. Por eso, en lugar de llamar a los militantes y las gentes activas de las clases populares a que se sumen al persistente lamento y la nostalgia del mundo pasado, o a la admiración acrítica, moralista y pasiva de lo que nunca llegó a ser, o de un colapso futuro; que cual Juicio de Final, separará a buenos y malos en una catarsis ante la que nada se puede hacer, les decimos, con palabras de Henry Miller:
“Desarrolla interés por la vida según la estás viendo: en la gente, en las cosas, en la literatura, en la música; el mundo es tan rico, bulle con espléndidos tesoros, con almas hermosas y personas interesantes. Olvídate de ti mismo”. Haz.

José Luis Carretero Miramar


