
Las claves históricas de la lucha por la vivienda en Europa y América
¿Qué es la propiedad?, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila rojinegra, ¿qué es la propiedad? ¿Y tú me lo preguntas? ¡La propiedad… es un robo!
Parafraseando al anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon, ya en 1840 afirmaba con absoluta certeza que en el mundo capitalista que estaba consolidándose en Europa, la propiedad de la tierra era un robo. Pero esta sentencia de uno de los precursores del socialismo libertario no atendía a la explotación por el trabajo realizado, ampliado posteriormente por Friedrich Engels en «Contribución al problema de la vivienda» entre 1872-1873. Sin embargo, estas cuestiones puestas ya sobre la mesa desde mediados del siglo XIX, nos dan una idea de que para el proletariado originalmente la cuestión de la vivienda siempre ha sido un tema material de primera magnitud.
Un movimiento revolucionario de masas no puede exclusivamente conformarse en torno a la cuestión de la vivienda, porque de base no modifica la estructura social y económica capitalista, pero cuestiona uno de sus pilares fundamentales: la propiedad privada. Hoy en día se está poniendo sobre la mesa la articulación de una «huelga de alquileres» por diversos sindicatos de inquilinas, ya que en el ciclo neoliberal actual la vivienda está siendo un medio de especulación de primer orden que, vinculado a la precariedad de la vida, es una de las brechas sociales que más crecimiento está sosteniendo y fuerza acumulando.
Ya incluso en la Comuna de París de 1871, la vivienda y el crecimiento urbanístico parisino planificado por la burguesía tuvieron una importancia suprema, decretándose por el autogobierno comunero la remisión de los alquileres impagados y la abolición de los intereses de las deudas contraídas por tal causa. En este artículo haremos un repaso a las experiencias históricas de movimientos vecinales, sindicales y de vivienda que estallaron en procesos de huelga de alquileres o inquilinatos. Como siempre, creemos que observar, analizar y recoger las claves históricas de estas luchas políticas nos pueden aportar herramientas a los conflictos del presente. Por todo ello, érase una vez… una huelga de alquileres.
Huelga de inquilinatos en Argentina a principios del siglo XX y gran «Marcha de las escobas»
En el año 1907 estalló en Argentina un movimiento popular contra la subida de los alquileres y la denuncia de las condiciones deplorables en las casas de inquilinato. Esta huelga de inquilinos tuvo su centro neurálgico en Buenos Aires, aunque también alcanzó otras ciudades argentinas, y principalmente tuvo lugar en los barrios donde se concentraban los denominados «conventillos». Se trataba de un tipo de vivienda urbana colectiva o de vecindad, similares a las corralas castellanas, un conjunto de estancias de reducido tamaño alquiladas bien por familias, o bien individualmente; y donde los servicios de comedor o de baño solían ser comunes. Solían igualmente tener unas condiciones sanitarias pésimas, ya que eran habituales los hacinamientos, por lo que representaban el tipo de vivienda de las clases bajas. Podían estar estructuradas en galerías o patios y las construcciones estaban realizadas con madera y chapas onduladas de cinc, por lo que estaban expuestas a la propagación rápida de incendios si se producían. Algunos barrios aledaños al río, como el de La Boca, se construían sobre pilones de madera para evitar inundaciones, y se pintaban con los sobrantes del calafateado de los barcos. La huelga de inquilinos se inició en agosto de 1907, duró aproximadamente tres meses y en ella participaron del movimiento unos cien inquilinatos, habiendo una importante presencia de militantes anarquistas y socialistas.
Argentina desde el último cuarto del siglo XIX se había convertido principalmente en un país agroexportador, abierto a recibir numerosos capitales externos y una inmigración masiva, principalmente italianos y españoles. Estos migrantes desempleados de Europa, llegaban a un país argentino que invitaba a la explotación laboral a todos los niveles, lo cual propició un proceso de urbanización creciente en pocas décadas. En el año de esa huelga de alquileres se calcula que había 120 mil trabajadores migrantes en la ciudad de Buenos Aires (población de en torno a 1 millón), que participaban de su vida económica junto a la población nativa argentina, conviviendo en estos barrios de inquilinatos. La ciudad se expandía hacia la periferia y la composición obrera crecía cada año, viviendo algo más del 10% de sus habitantes en los mencionados «conventillos».

A partir de inicios del siglo XX los alquileres comenzaron una tendencia de subida inasumible; y en 1907 el precio de una habitación podía triplicar el de 1870. Se afirmaba que el coste de habitaciones humildes era hasta ocho veces mayores que en París y Londres. Estas habitaciones, como se comentaba antes, eran de reducido tamaño, con escasa ventilación, donde dormían hacinadas familias, a veces con una separación entre ellas de simples cortinas. Una habitación podía costar alrededor de 20 pesos de aquella época, subiendo de 5 a 7 pesos más con ventana a la calle; y constituía una parte importante del presupuesto de estas familias obreras.
En el año 1890 los inquilinos comenzaron a organizarse en torno a una comisión para establecer estrategias frente a los propietarios. El movimiento resurgiría tres años después conformando la «Liga Contra los Alquileres», nuevo proyecto que se disolvería por decisión propia interna; sin embargo, se estaban ya sentando unas bases de autoorganización en torno a un problema social generalizado sobre la vivienda. En 1905, el alza de los precios de alquiler llevó a que militantes anarquistas junto con sindicalistas, redactasen un manifiesto que propulsase una nueva liga contra la carestía de vida, aunque no pudo llegar a concretarse. Sin embargo, la temática de los alquileres como frente de lucha estaba en boca de todo el mundo en Buenos Aires: y comenzaron a crearse subcomisiones que realizaban conferencias y hacían propaganda, intensificándose el discurso contra el alza de precios de alquiler de viviendas y cargas impositivas que diezmaban el escaso salario obrero.
El punto de inflexión resultó cuando en 1906 la Federación Obrera Regional Argentina, conocida como FORA, encabezaba la campaña que solicitaba una bajada de los alquileres y se organizaba la «Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos». En agosto de 1907, un decreto municipal en Buenos Aires aumentaba los impuestos locales, y gran parte de esas medidas impositivas recayeron sobre el precio de los alquileres ubicados en barrios de «conventillos». Y a raíz de esa medida, un inquilinato en la calle Ituzaingó se declaraba en huelga, negándose a pagar el alquiler. Se conformó un comité central para tratar de extender la propuesta vinculada a la rebaja de la jornada laboral a ocho horas diarias y el aumento de los salarios para poder hacer frente a la vida.
La propaganda y acción se puso en marcha entre este comité y las organizaciones obreras buscando el apoyo de otras viviendas colectivas en los siguientes meses en otros barrios de Buenos Aires con zonas de «conventillos»; y extendiéndose a municipios como Avellaneda, Lomas de Zamora, La Plata, Bahía Blanca, e incluso la ciudad de Rosario en Santa Fe; contando un total de unas dos mil viviendas adheridas a esta huelgan por todo el país.

En dicha protesta destacó la conocida como «Marcha de las escobas» por las calles del barrio de La Boca, una nutrida manifestación que protagonizaron en gran parte niños, adolescentes y mujeres que batían las escobas de las casas en señal de ‘barrer a los caseros’ de sus conventillos. De esta manera lograron numerosas adhesiones de otros conventillos del barrio, y se incrementaba la conflictividad contra las autoridades. En una de las viviendas de la calle San Juan, fueron las mujeres quienes bloquearon las entradas conformando un cordón de resistencia para enfrentarse a las fuerzas policiales que trataban de desalojarles por orden del coronel Ramón Falcón. El que fuera el jefe de la policía argentina en ese tiempo, sería ejecutado en 1909 por Simón Radowitzky, un anarquista de origen ucraniano.
La policía argentina reprimió duramente a los militantes de esta huelga de alquileres, y el 22 de octubre fue asesinado el anarquista Miguel Pepe, lo que desataría una contundente respuesta organizada por las clases populares. Sin embargo, fueron sucediéndose desalojos indiscriminados que minaban las fuerzas obreras en lucha, cerrando este ciclo de huelga de alquileres, pero dejando una fuerte impronta y un punto de inflexión en los conflictos por el derecho a la vivienda en Argentina y hacia una más amplia organización de la lucha sindical.
Huelga de alquileres de 1931 en Barcelona, vivienda y lucha obrera en unidad de clase
Durante ocho largos meses se extendió una huelga de alquileres iniciada en Barcelona en 1931, y encadenada junto con la Huelga de la Telefónica ese mismo año, y una Huelga General de tres días en Catalunya en septiembre de 1931. Inicialmente se convocaba desde el Comité de Defensa Económica que el Sindicato de la Construcción de CNT había creado ese mismo año. Su epicentro estuvo en las denominadas «casas baratas» del barrio del Bon Pastor, y también en Can Peguera, Baró de Viver y Ferrer i Guàrdia (La Marina del Prat Vermell). El contexto particular no se pudo haber dado en otro momento más preciso políticamente que en el cambio de ciclo de régimen del periodo de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera a la Segunda República, y el incremento de la conflictividad obrera.
En 1929 tuvo lugar en Barcelona la Exposición Internacional, y la construcción de las instalaciones y preparación de la misma atrajo a miles de migrantes a la ciudad catalana que se quedaron en paro y sin recursos debido a la crisis económica del Crac del 29 que comenzaba a azotar. Estas obras a gran escala en Barcelona incluyeron la construcción del metro, o la urbanización de la montaña de Montjuïc. Las barracas de autoconstrucción obrera eran consideradas insalubres, y la solución de la burguesía barcelonesa eran realojos en barrios de casas baratas (debido a los materiales de construcción, no a sus alquileres) obligándoles a pagar unas rentas que se inflarían de tal manera que hacían insostenible el precio de la vida. Esto provocó que hubiera un ambiente de gran presión hacia inquilinos de viviendas y desahucios masivos relacionado con un clima de tensión social más amplio junto a luchas obreras. En el mes de julio de 1931 desde la CNT se convoca y se trabaja esta huelga de alquileres, que en el verano de ese año alcanzó a 100 mil familias de clase trabajadora que se habían adherido a la misma. Igualmente ese verano las trabajadoras de la Compañía Telefónica Nacional de España, única empresa que prestaba servicio de telefonía, y propiedad de la multinacional estadounidense ‘American Telephone and Telegraphy Company’, se ponían en huelga con apoyo de los sindicatos CNT y UGT.

Es decir, la huelga de alquileres llegaba en un momento que no estaba desligado de otras luchas de clase; y por lo tanto se organizaba dentro de un clima de escalada de conflictos y, sobre todo, de desbordar la inacción de la Segunda República española a dar ninguna solución a la miseria de la vida de las explotadas. El Comité de Defensa Económica vinculado a la CNT se sentó a negociar con la Cámara de Propiedad y el Ayuntamiento de Barcelona para reducir el precio de alquileres, frenar los desahucios y abordar el paro y subida de precios de alimentos. Aunque hubo manifestaciones al respecto, hubo una oposición frontal a las demandas liderado por el gobierno republicano, por lo que se convocó la huelga de alquileres.
El Comité de Defensa Económica de CNT convocó en su sede en la calle Mercaders núm. 26 a todos los inquilinos que quisieran realizar la huelga para organizarse. Las reivindicaciones acordadas eran exigir una reducción del 40% del precio del alquiler, quien no tuviese ingresos que no pagara alquiler mientras se encontrase en dicha situación y reubicar a todas las personas en paro donde hubiese trabajo. Se creó una caja de resistencia para hacer frente a los pagos de personas sin ingresos, y la organización vecinal fue clave para la extensión de la huelga, así como la resistencia a los desahucios. Muchas veces estas resistencias estaban protagonizadas por mujeres como Victoria Ruiz Rodríguez («La Benita») o Dolores Maldonado Ruiz que detenían desahucios y ayudaban a portar muebles de vuelta a las casas cuando el Patronato de Vivienda les sacaban.
En agosto de 1931, la expansión de la huelga de alquileres y de Telefónica llevó al gobierno a enviar a la guardia de asalto republicana a Barcelona para reprimir a las clases populares organizadas. Esas manifestaciones fueron atacadas por la policía, los desahucios se ejecutaban muy violentamente, y finalmente en diciembre de 1931 se encarceló a todos los miembros del comité de huelga. Hubo durante aquellos meses 18 muertos y decenas de heridos por la represión republicana a los obreros barceloneses. En enero de 1932 se lograron acuerdos particulares con pequeños propietarios para la reducción de los precios de alquiler, que fueron solo victorias muy parciales y se mantuvieron estas luchas por la vivienda durante todo el periodo hasta la Revolución social de 1936.
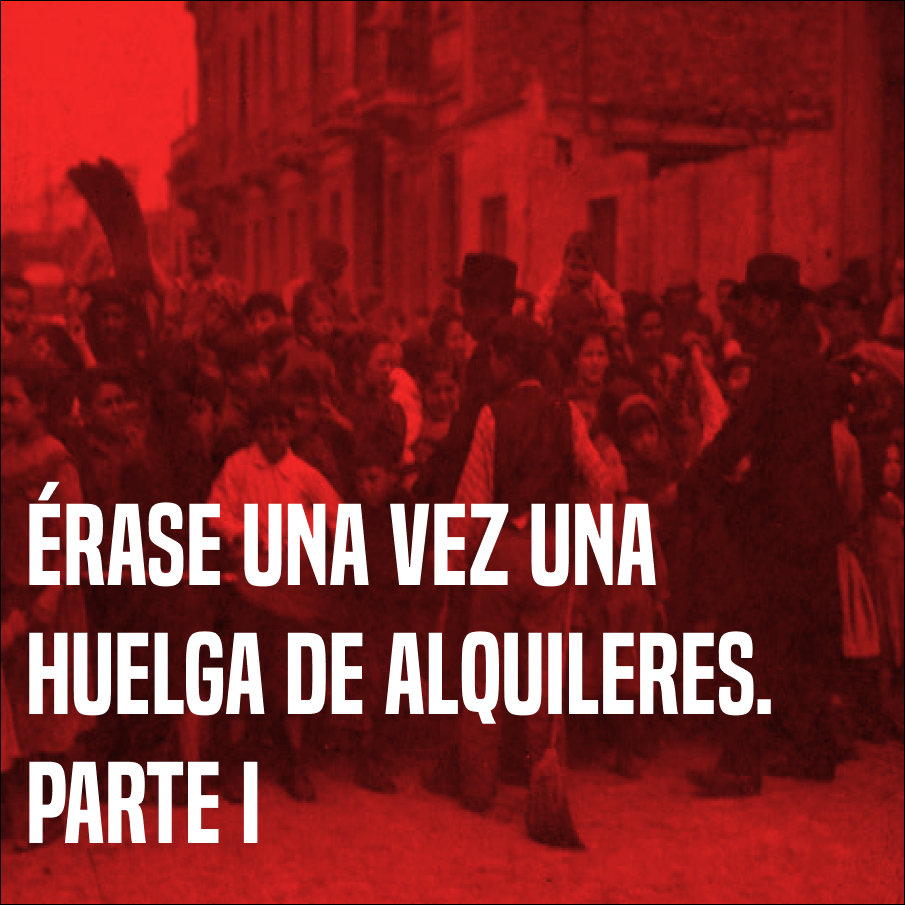
Ángel Malatesta, militante de Liza.


