
Las claves históricas de la lucha por la vivienda en Europa y América
Continuando con la lucha por la vivienda a lo largo de la historia contemporánea, en esta segunda parte seguiremos analizando algunas huelgas de alquileres tanto en Europa como en América en la primera mitad del siglo XX; así como movimientos similares desde la segunda mitad de siglo y hasta la actualidad. Por último, queremos también extraer algunas conclusiones y lecciones a la lucha de clases sobre estas experiencias históricas, porque solo de esos aprendizajes nacen las estrategias actuales de ofensiva al capitalismo en el siglo XXI. La revolución se piensa y se construye, no surge de la nada.
Huelga de alquileres de Glasgow en 1915; conflicto de clases dentro de la Primera Guerra Mundial
Habiendo comenzado hacía un año la que se vino a llamar en sus tiempos la «Gran Guerra» entre 1914-1918, más de 20 mil obreros fueron a una huelga de alquileres en la ciudad escocesa de Glasgow en 1915. Estuvo respaldada por las organizaciones sindicales, que amenazaban con una huelga en las fábricas, planteando saltarse las normativas de guerra sobre producción en caso de que la policía británica llevase a cabo una represión masiva contra la clase trabajadora. Como centro industrial destacado este enclave escocés, vio que desde el estallido del conflicto bélico mundial esta ciudad abastecía a la Armada Británica de buques, submarinos y municiones.

Además, muchos jóvenes eran forzosamente obligados a ir a morir a las trincheras europeas, aprovechándose grandes propietarios y terratenientes en explotar esta situación ventajosa para ellos cobrando alquileres abusivos, y ordenando a la policía a ejecutar desalojos de aquellos que no pudieran pagar por su situación económica desfavorable. Y es que la guerra global era la máxima expresión de ese imperialismo capitalista que se beneficiaba en todos los niveles y estaba reorganizando el mundo, no solo geoestratégicamente, sino también para un mejor posicionamiento de privilegio de sus estructuras de explotación contra la clase dominada.
En febrero de 1915 se anunciaba un aumento general del precio del alquiler del 25%, llevando a un desbordamiento del descontento general presentado. Ya en el mes de septiembre la «Asociación de
Vivienda de Amas de Casa de South Govan» anunciaba una huelga de alquileres. En esta asociación comunitaria destacaba Mary Barbour, magistrada escocesa, activista y futura concejala laborista de Glasgow. Había estado en el gremio de Cooperativas Kinning Park, y lideró la «Gran Conferencia de Mujeres por la Paz», que no dejaba de ser una línea estratégica reformista. Sin embargo, estas mujeres lucharon contra los alguaciles que pretendían desalojar familias, les arrojaban harina a los policías o les arrancaban los pantalones. El comité de esta huelga de alquileres, en alianza con estas mujeres activistas en ocasiones cortaban calles con carritos de bebés para que la policía no se atreviera siquiera a acceder para ejecutar un desahucio.
Con este movimiento social en pleno crecimiento y una huelga de alquileres, que amenazaba con extenderse a otras ciudades escocesas, el gobierno del Reino Unido envió al secretario de estado para Escocia y al Lord Advocate para reunirse con el secretario del Comité de Vivienda del partido laboralista en Glasgow en octubre de 1915. Las burocracias sindicales y el gobierno británico llegaron a un acuerdo, aprobándose el 27 de noviembre la primera «Ley de Restricciones de Alquiler» para mantener esas rentas a niveles anteriores a la guerra. En términos de análisis político de la clase explotada, un fracaso en la escalada de un conflicto que estaba poniendo contra las cuerdas al Imperio Británico en uno de sus principales centros industriales, y que fue desbaratado con un pacto por arriba. Un perfecto ejemplo en las experiencias históricas de las huelgas de alquileres de cómo la legislación y los sujetos burocráticos del capitalismo solo apagan conflictos y evitan su escalada hacia mejores posiciones de fuerza social obrera.
El movimiento inquilinario de 1925 en Panamá, un gran proceso desconocido en América
En los años veinte en Panamá tuvieron lugar una serie de manifestaciones conocidas como el movimiento inquilinario de 1925. Una contestación popular a los elevados costos de los alquileres tanto en la ciudad de Panamá como en Colón, las dos principales urbes del país. El gobierno liberal aliado de la burguesía panameña, liderado por Rodolfo Chiari, aumentó el precio de los alquileres de las viviendas entre un 25% y un 50% mediante la denominada Ley núm. 29.
A lo largo del siglo XIX, la navegación a través del Istmo de Panamá creció mucho, más aún tras la construcción del ferrocarril transístmico antes de la definitiva construcción en 1904 del Canal de Panamá, inaugurado justo una década más tarde. Gran parte de la economía panameña fluctuó hacia este comercio marítimo, desplazando a la agricultura, la ganadería o la minería. La oleada migratoria que recibió Panamá ya en el siglo XIX fue asombrosa, ya que se necesitaba mano de obra para la construcción inicialmente del canal por los franceses, un proyecto que dejó construido de manera este canal pero que finalmente fue abandonado, y retomado años después por los Estados Unidos. Sin embargo, la burguesía panameña construyó numerosas casas de madera con cuartos destinados al alquiler para familias de trabajadores involucrados en esa construcción del canal. Las condiciones de quienes vivían en esas casas eran deplorables, con una enorme insalubridad y asediados por multitud de enfermedades tropicales.
No fue hasta noviembre de 1903 que Panamá obtuvo su independencia oficialmente de la República de Colombia, de la que había sido hasta entonces un departamento. La invasión naval bajo el gobierno de Theodore Roosevelt para asegurarse la construcción del Canal de Panamá, pactada con la burguesía istmeña, propició esa independencia política relativa; ya que ahora pasaba a ser un títere de la política estadounidense. Trabajadores de muchas nacionalidades, incluidos españoles, italianos, griegos; aunque también antillanos y colombianos, comenzaron a llegar masivamente para la continuación de la construcción del canal. Los propietarios explotaban indiscriminadamente con alquileres abusivos y condiciones pésimas. El presidente panameño Rodolfo Chiari, que representaba el liberalismo clásico, para hacer frente a la inflación tras la Primera Guerra Mundial, subió los impuestos en la propiedad urbana, aumentando la tasa sobre la renta bruta anual del valor catastral de la propiedad. La burguesía panameña lloriqueó levemente hasta que los propietarios decidieron trasladar el aumento fiscal a los inquilinos, impactando directamente sobre las precarias economías de miles de familias trabajadoras que vivían en casas de alquiler. Esta situación llevó a un punto de tensión social, donde las clases populares salieron a manifestarse exigiendo unas mejores condiciones de vivienda y solicitando unos precios justos de los alquileres.

En ese contexto previamente se había creado la «Liga de Inquilinos y Subsistencia», una sección integrada en el Sindicato General de Trabajadores, movimiento que en el verano de 1925 crecería hasta los seis mil miembros. Este movimiento recibió el apoyo de socialistas latinoamericanos exiliados, o incluso de anarquistas españoles como José María Blásquez de Pedro. Cuando el movimiento inició las protestas, algunos de estos fueron deportados, quedando igualmente una fuerza obrera panameña con enorme potencial de agitación. Desde el primero de octubre se proclamó lo que denominaron la «huelga de no pago», y diez días más tarde se realizó un mitin en la Plaza de Santa Ana en Ciudad de Panamá. El alcalde municipal, Mario Galindo, declaró que esta reunión social atentaba contra el orden público y la prohibió. Aun así miles de personas acudieron pese a estar asediado el lugar por centenares de policías. En lo alto de un templete en esta plaza, el comandante de policía Ricardo Arango, amenazó con el revólver a uno de los líderes inquilinarios. Este policía comenzó a disparar al suelo, hiriendo incluso a un obrero que murió al día siguiente; y provocando la estampida de las masas obreras, salvo los miembros inquilinarios que continuaron en el templete subidos hasta que fueron detenidos por las autoridades ante el gobernador Archibaldo Boyd y el presidente Eduardo Chiari que fueron personalmente a dirigir esa represión. Hubo cuatro muertos y siete heridos entre los manifestantes, y para frenar ese ímpetu popular, además, se organizó un grupo parapolicial, el «Primer Batallón de Voluntarios», que tenían como objetivo atemorizar a inquilinos y obreros en huelga. Aunque el gobierno panameño quiso reprimir brutalmente y cortar de raíz esta lucha social actuando con el Artículo 136 de la Constitución, y solicitando el 12 de octubre la intervención de los soldados estadounidenses para restablecer el orden dominante. Fue el General Wiliams Lassister quien accedió en el territorio nacional panameño con fuerzas norteamericanas ocupando el centro de la Ciudad de Panamá hasta el 23 de octubre de 1925.
Los líderes de este movimiento inquilinario estaban detenidos en prisión, y el presidente acabó asumiendo la ‘defensa’ de los inquilinos, exigiendo a propietarios que rebajasen el alquiler hasta un 10%, cuando lo que sucedió realmente fue que continuaron aumentando en los siguientes años hasta un 50% y 75% sobre los precios del primer lustro de década. Esa huelga del movimiento inquilinario no pudo mantener una correlación de fuerzas suficiente porque faltaba una estrategia y respaldo contundente de organizaciones obreras y sindicales fuertes, por lo que fue una expresión de protesta legítima pero que no pudo mantenerse en el tiempo ni escalar a mejores posicionamientos revolucionarios. Fue duramente reprimida por el gobierno liberal panameño con ayuda de los militares estadounidenses. Mientras que los propietarios rechazaron contundentemente las peticiones de los inquilinos, amparados por la postura gubernamental que, a lo sumo, solicitaba comprensión y solidaridad nacional a los arrendadores.
Otros movimientos de inquilinatos desde los años 70 a la actualidad
En el año 1971 el movimiento estudiantil de la Universidad de Sussex en el Reino Unido, inició una asociación de inquilinato con el objetivo de abordar las pésimas condiciones habitacionales que tenían en los alojamientos universitarios y contra el plan administrativo que pretendía construir un nuevo edificio residencial para estudiantes igualmente con muchas carencias. De esta manera surge la USTA (Asociación de Inquilinos de la Universidad de Sussex, en sus siglas en inglés) que se erigió como interlocutor en representación del estudiantado exigiendo la participación en la toma de decisiones sobre el alojamiento, y que los contratos de préstamo para su desarrollo se firmaran solo tras haber enviado dicha entidad estudiantil sus propuestas alternativas. Como medida de presión más del 75% de los estudiantes del campus dejaron de pagar su alquiler en el primer cuatrimestre de ese curso académico, y el movimiento se extendió mientras que, al incorporar a nuevos compañeros en el movimiento huelguístico, se ampliaban igualmente las reivindicaciones, escalando en conflictividad y profundidad.

Se retuvo un total de 35£ mil en unas quince semanas que se mantuvo la huelga de alquileres, logrando que no se construyera una nueva residencia sin solucionar la raíz de los problemas habitacionales existentes en ese momento. Además, se consiguió también provisionalmente que el incremento del alquiler de un 6,5% fuera reducido a un 3,5%. Los estudiantes continuaron organizándose y realizando huelgas activando un movimiento en todo el Reino Unido al que se unieron otros 44 campus en huelgas de alquileres para protestar en 1972 por la rebaja de las becas. En el año siguiente, en 1973, unos quinientos estudiantes de la Asamblea General Sindical de la Universidad de Sussex para ocupar la denominada «Sussex House» en protesta por un nuevo aumento de los alquileres del campus y que unos cien estudiantes se quedasen sin hogar donde habitar ese curso. Al mismo tiempo este movimiento estudiantil denunciaba que el problema de la vivienda en los campus universitarios tenía un vínculo indisoluble con el problema general de la vivienda en el Reino Unido, y trataba de acercarse al movimiento obrero industrial, principalmente la industria de la construcción para tomar todas aquellas propiedades vacías, tanto bloques de oficinas como apartamentos de lujo. La unidad de clase y la estrategia obrero-estudiantil estaba como telón en las propuestas de este movimiento surgido en los años 70.
El rastreo de esas luchas por la vivienda en el ámbito universitario en el Reino Unido podemos traerlo hasta la actualidad incluso. En el segundo semestre del año 2015, unos ciento cincuenta estudiantes de las residencias de la University College London iniciaron una huelga que extendieron a finales de abril de 2016 a otras residencias universitarias llegando a los mil estudiantes en huelga bajo la campaña «Cut the Rent» (recorta el alquiler). Los estudiantes negociaron con las residencias de la University College London a finales del curso de 2016 una beca de alojamiento de 850£ mil para los siguientes dos años académicos. Sin embargo, los estudiantes volvieron a retomar la huelga al año siguiente, con lo que consiguieron que las becas alcanzaran los 1,2£ millones y aseguraron un recorte en los alquileres para el año 2019. Esas huelgas fueron apoyadas por numerosas marchas en el campus, por lo que captaron la atención de la prensa inglesa y su extensión a otros centros universitarios. El movimiento «Cut the Rent» se ha extendido desde entonces a otros campus del Reino Unido y sigue activo en el presente, desde la pandemia del Covid-19, además, se ha vinculado a las movilizaciones y huelgas motivadas por el brutal incremento del coste de la vida.
Y el último de los ejemplos de huelgas conectadas a la vivienda lo encontramos en el colectivo «Parkdale Organize» (‘Parkdale se organiza’), nacido de un vecindario principalmente de clase trabajadora migrante en la ciudad de Toronto, provincia de Ontario (Canadá) donde hay un alto número de arrendamientos de viviendas. En el año 2014, un grupo de inquilinos conforma este colectivo al haber saboreado el éxito en un conjunto de conflictos sociales contra «Akelius Residential Property», una empresa propietaria de viviendas que obligaba al traslado forzoso de inquilinos a tenor de sus intereses inmobiliarios. En febrero de 2017 se inicia una movilización para organizar una huelga de alquileres como respuesta a la subida de rentas y la falta de atenciones en las casas por parte del propietario de los edificios MetCap en ese vecindario. El 30 de abril de ese año se convocó una gran manifestación para iniciar la huelga de alquileres que venía preparándose, iniciándose en seis edificios y 200 inquilinos, y extendiéndose a otros seis edificios más y un total de 300 inquilinos unidos a este movimiento.

La fuerza social lograda fue tan exitosa que consiguieron frenar la aplicación de la subida de alquiler exigida por el propietario, se tuvo que negociar a través de mediación judicial y, además de reducir sustancialmente la subida de alquiler en los edificios, consiguieron que se atendieran sus problemas básicos de mantenimiento en los pisos. Se organizaron puerta a puerta, bloque a bloque, y se respaldaron sobre el apoyo mutuo; tras tres meses y medio en huelga consiguieron esta victoria. En estos casos siempre nos preguntamos, no con derrotismo sino como dosis de realidad… ¿y después qué? Después lo que queda es continuar organizándose y escalando las demandas, y conectarlas con otras luchas que, a priori, en el siglo XXI, aparecen parceladas, y que sería mucho más estratégico que se desarrollasen vinculadas bajo un principio de unidad de clase.
Algunas lecciones estratégicas para la lucha anticapitalista en nuestros tiempos a raíz de la vivienda
Los ejemplos históricos analizados en este doble artículo sobre las huelgas de alquileres en el periodo contemporáneo nos muestran un camino y nos permiten aclarar algunas claves básicas para establecer un programa revolucionario actual. Las luchas de la vivienda en la primera mitad del siglo XX en Argentina o en Barcelona nos demuestran que es indispensable aprovechar las estructuras obreras y la organización sindical de clase articulada, y donde no exista habrá que construirla. La mejor salvaguarda de éxito para cualquier lucha política y social como la vivienda, es la trabazón con la lucha laboral y sindical, porque si no cae en el peligro de quedarse alojada en el movimentismo, que en la actualidad tiene que ver más con agendas y relatos mediáticos manejados por la clase dominante, y no por control de las explotadas.
Las experiencias en la huelga de Glasgow o el inquilinato panameño nos reflejan dos de las nefastas consecuencias que caminando en solitario puede tener el movimiento por la vivienda: por un lado, la cooptación y las derivas reformistas si no se tiene una estrategia que supere sobre la práctica las demandas cortoplacistas o parciales articuladas sin un despliegue revolucionario. Y, por otro lado, la represión brutal, ya sea policial o del dominante imperialista a través de sus militares, que atizará y aislará un movimiento que no puede sostenerse sobre la creación de un espacio de autonomía y esperar su autodefensa frente a un sistema que aplasta cualquier disidencia.
Una clave que estaría también muy relacionada con esto último son las experiencias del movimiento universitario frente a los alquileres en los campus, o la organización en el vecindario de Toronto. La lucha estudiantil debe ir vinculada y caminando junto a la lucha sindical, el movimiento juvenil no puede parar por sí solo la producción ni atender a las necesidades directas materialmente para afrontar una insurrección revolucionaria generalizada. Tampoco solamente desde los barrios por la unión espontánea u organizada de vecinas si no hay un plan general de actuación y estrategias en escalada a un escenario de ofensiva directa contra el capitalismo.
En la actualidad, alrededor de la consigna de la huelga de alquileres se esconde un debate sobre cómo enlazar las demandas inmediatas de la clase trabajadora con una vía revolucionaria. En este debate, las propuestas maximalistas recientemente escuchadas que aseguran que la vivienda debe quedar bajo control obrero, o conseguir la vivienda gratuita y universal, sin esclarecer cuáles son los pasos intermedios y transicionales para obtener ese objetivo; no son más que lemas ultraizquierdistas con gran efecto ante la desesperación que nos causa la especulación con la vivienda a día de hoy, pero que no esclarecen el camino para resolver el problema de fondo. Tampoco nos convence el argumento que enarbola que los pasos intermedios hacia la vivienda gratuita y universal son la creación de una organización capaz de tomar el poder burgués, pues el balance histórico nos demuestra que esa toma del poder estatal no es un camino que hace común la construcción de un poder popular por la clase trabajadora. Querer atajar la cuestión de la vivienda sin abordar de manera integral una lucha totalizante contra el capitalismo es una simple quimera.
Con el mismo argumento creemos que se queda muy corta una huelga de alquileres como mera herramienta política de presión hacia las esferas gubernamentales para “arrancar” regulaciones respecto del alquiler. La huelga de alquileres, haciendo un paralelismo con las huelgas laborales al uso, deben esclarecer las trincheras y conflictos de la lucha de clases: por un lado, la clase trabajadora obligada a pagar un alquiler para tener un techo, y por el otro las grandes inmobiliarias y los pequeños propietarios como aliados. Las demandas de la huelga de alquileres no se van a hacer efectivas dirigiéndolas a las esferas gubernamentales o lanzándolas como consignas, pues no es la retórica épica la que hace temblar a la burguesía. Las demandas de la huelga se van a hacer efectivas propietario a propietario e inmobiliaria a inmobiliaria, haciendo total la organización sindical, creando secciones de bloques y municipios, arropándolas junto a las estructuras obreras y organización de clase articuladas, como nos ha demostrado el balance aquí realizado. Este es el enlace entre las demandas inmediatas de nuestra clase en el marco de la huelga de alquileres y su objetivo final en el comunismo libertario: a través de la agitación, preparación y ejecución de la huelga de alquileres vamos a fortalecer y empoderar el sindicalismo de vivienda, esclarecer la incapacidad de las instituciones para resolver el problema de la vivienda e imprimir en la cultura de nuestra clase que solo la fuerza común de la clase trabajadora en lucha puede doblegar al casero al que debemos casi la totalidad de nuestro sueldo.
Dicho esto, la lucha por la vivienda en la actualidad ha conseguido abrir un espacio de politización de la población alrededor de una cuestión que afecta a un amplísimo sector de la clase trabajadora. Las organizaciones especifistas vamos a estar en trabazón con las organizaciones sindicales preparando esta huelga de alquileres, trabajando para que sea lo más efectiva posible, construyendo la independencia de clase combatiendo las derivas reformistas en la medida de nuestras fuerzas. Todo está por organizarse, todo está por hacer, todo está por revolverse, y para eso debemos empujar la rabia hacia objetivos claros y revolucionarios.
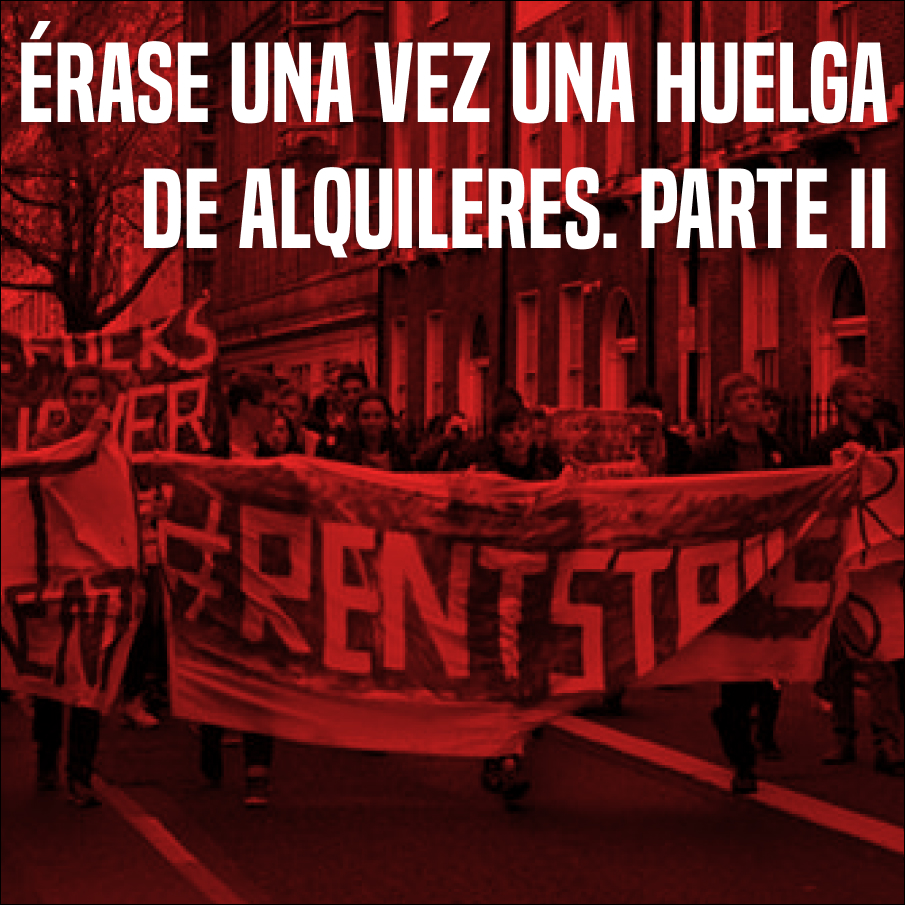
Ángel Malatesta, militante de Liza.


